Si los oyentes; por otro lado, fuesen personas inquietas en sus preguntas o curiosas por saber del tema esta conversación daría para un par de horas más. Os puedo asegurar que en mi cabeza ha ocupado este tema desde aquella fecha hasta ahora, aunando todas las horas, seguro podríamos contabilizar unas cuantas de semanas.
Todo este compendio de ideas debo darle forma escrita en esta mañana de domingo día quince de diciembre, pues es mañana lunes el plazo máximo que me dio el impresor para la entrega. Tan solo organizando las ideas y creando alrededor una historia de aquella vivencia u observación podré aportar un artículo que tenga encaje en ese soporte.
Sería por el año 1978, con unos catorce añillos, cuando comencé a tener contacto con la arqueología de la mano de un grupo de esta actividad creado en la OJE.
Por entonces en un gran armario acristalado aún se custodiaban restos de cerámicas íberas y romanas provenientes de los Campamentos Internacionales sobre Arqueología celebrados en este pueblo en los años 60, de los cuales tengo un par de entradas en mi blog “Historias de Castro del Río”. A estos restos fuimos aportando los recogidos por los miembros de este grupo en los Yacimientos de Guta, Viña Bononato(El Arca), Cambronero, Ategua o Izcar. Consistía en trozos de cerámicas, tégulas o ladrillos que por su singularidad de algún detalle fuesen susceptible de recoger, como podría ser en la cerámica ibérica algún trozo con pinturas llamativas o en la romana algún trozo grande con marca del alfarero, culo de sigillata con el nombre del alfarero(sigillum) o alguna decoración bonita en ella, ladrillos decorados y trozos de mármol.
Hasta la construcción de la biblioteca en el lugar donde se encontraba la OJE se estuvo conservando un par de escalones de mármol rojo y una base de columna de cerca de 65 o 70 cm. de diámetro que recogimos la Viña Bononato. Estos se encontraban en superficie, bien en un padrón o a la entrada de un camino y, tan solo los que participamos en el transporte hasta el local utilizando un carrillo de obra de mano podemos contar el trabajo que costó, sobre todo la base de columna que dobló hasta los hierros del carrillo. Trozos de mosaicos de unos treinta cm. recogidos en el mismo lugar acabaron en una vitrina del ayuntamiento; o sea que la aparición de mosaicos cuando la construcción del polígono el Arca no era nuevo para nosotros, ni para quien le hubiera interesado. Unos trozos de mármol pertenecientes a alguna estatua togada recogidos en Izcar y que gracias a la parada que realizaba los autobuses de la Alsina en la entrada del camino del Molino de Izcar, pudimos traerla a Castro. Éstos también terminaron en el Ayuntamiento.
Por entonces teníamos mucho contacto con la OJE de Peñarroya-Pueblonuevo que también tenía otro grupo similar, pero con más solera, y recibimos unos cuantos libros sobre inicios a la arqueología. Aun mantengo yo uno de ellos “Introducción al estudio de la prehistoria y a la arqueología de campo” de Martín Almagro.
Debo de decir que la arqueología me atrapó y se volvió en uno de mis mayores intereses. Esto me llevó al acercamiento a dos personas castreñas con las que participé y debatí durante muchísimas horas de mi juventud, Manuel Carrilero y Pepe Villalba.
Con Manuel Carrilero, profesor de Arqueología de la Universidad de Almería, nuestra relación se enfrió por dos motivos importantes que comentaré de pasada. El primero es que me vi involucrado sin querer en una denuncia que realizó él en la Delegación de Cultura por unos materiales que había recogido yo en la cimentación de una obra, que le entregué (esto podré cualquier día expandirlo cuando me surja hablar del mundo ibérico en recinto de la villa, aunque ellos estén publicado por M.Carrilero) y al tiempo por la adquisición de un detector de metales. Recordar que en esa época no era una actividad mal vista sino al contrario; tan solo unos pocos se oponían a ello, y él era contrario, pero conocía a la perfección los entresijos de los aficionados castreños de aquella época.
Con Pepe Villalba “Conde de la Estrella” la relación duró hasta su muerte. Pasé muchas horas charlando con él, tenía un gran surtido de libros de mi interés en su biblioteca, durante mucho tiempo fue erigido como responsable en el ayuntamiento para recepcionar todo el material antiguo que llegaba a las dependencias del consistorio.
Este era mi bagaje cuando allá por el año 1985 se acometieron unas obras en el llano de San Juan. Se quitó el antiguo empedrado y se metieron nuevos conductos para el agua y el saneamiento dando la imagen que encontrábamos hasta hace unos días en el cual se ha realizado una pequeña reforma para evitar la saturación de vehículos aparcados.
 |
| foto1 |
Yo por entonces me había convertido en “la vieja del visillo” en búsqueda de lo que pudiera acontecer o aparecer en las intervenciones llevadas a cabo en el subsuelo del barrio que me vio nacer y crecer. Cuando se iba el personal que se encargaba de remover el terreno entraba yo para inspeccionar in situ lo que pudiera aflorar (foto 1), no estaba pues, dotado de los máximos conocimientos para poder reflexionar sobre lo surgido, pero a falta de interesados en la materia o personas con cualidades para hacerlo, valga mi reflexión y mi pequeña intervención.
He debatido mucho en foros y con personas profesionales de la arqueología de todos los niveles; cosa que no voy a extender en este escrito, sobre la importancia que existía en esos tiempos de personas interesadas en la historia a modo de aficionados y de su aportación al conocimiento de los sitios y lugares de interés históricos para sus localidades.
¿Qué quién nos dio esos atributos? Seguramente serían las circunstancias. Siempre he puesto el ejemplo que dar una infusión de manzanilla o poleo a una persona con dolor de tripa, una aspirina para el dolor de cabeza o vapores de eucaliptos para un resfriado no era intromisión en la medicina y para mis estos detalles no lo eran, ni creo que lo sea actualmente una intromisión en la arqueología.
Las cosas han cambiado y se ha regulado toda intervención de un aficionado en cualquier proyecto, menos en los escritos; aquí uno se puede explayar.
Todo debería estar controlado por los que se espera sean la salvaguarda de los bienes. Que me imagino es la administración y otros más.
Bueno, a falta de otro seguimiento en lo que aconteció allí, venga el mío.
Según lo visto y el poco prospectado, en el corte que quedó en la zanja realizada para albergar el tubo del alcantarillado saqué unas conclusiones que tan solo los más viejos del lugar y con buena memoria me podían ayudar a completar la fisonomía del Llano de San Juan, también conocido por llanete San Juan.
El lugar tal como lo conocemos hoy no existía en el tiempo en el que se funda en Hospital de San Juan de Letrán, el cual da nombre al llano y a la calle que parte de este y que desemboca en la calle Pósito, la corta Calle Hospital.
 |
| foto 2 |
Creí entender con un muro que apareció paralelo(foto2) al acerado que la calle era mucho más estrecha; el llano se quedaría en un pequeño claro entre las confluencias de la callejita San Juan (calle las Mierdas), calle Hospital y la calle que entra desde la calle Concepción.
Este muro(foto) comenzaría en la esquina de la casa nº 13 (Juana Villatoro-Antonio Guzmán) e iría paralelo a las casas buscando la esquina que hace el tacón con la callejita San Juan (casa de Magdalena Merino, nº 5) donde encontraríamos otro pequeño callejón, este sin salida, hoy desaparecido que daba a una puerta donde se encontraba un torno donde los más desesperados dejaban a sus hijos, según me cuentan los más viejos del lugar. Mi conclusión es que este más bien pertenecía al colegio de educandas de San Acisclo y Santa Victoria, pero también pudiera ser de el de San Juan.
Del Hospital de San Juan de Letrán pocos datos he podido recoger tan solo los que nos ofrece Juan Aranda Doncel. Clausulas testamentarias sobre sus promotores y el año de su fundación a mediados del siglo XVI y algunos sobre sus últimos días.
Hasta finales del XIX alberga una cantidad importante de ancianos, pero se viene denunciando el mal estado del edificio.
Lo que conocemos del edificio lo cuenta Ramírez de Arellano que lo visita en 1904, por entonces se encuentra convertido en una casa de Vecinos “El edificio de buena obra de estilo plateresco, pequeño pero muy completo. Ahora queda la portada mutilada con un primer cuerpo flanqueado de baquetones con capiteles adornados por bichas. Del segundo cuerpo queda la ventana sin la decoración de alrededor ni el coronamiento. Se ve aun en la fachada niños, mascarones y otros adornos del renacimiento español”. No pasarían muchos años cuando el edificio se demuele y se da anchura a la plaza.
Siempre había pensado que el Hospital se habría encontrado en el margen izquierdo mirando desde la calle Concepción en el edificio que hace esquina con la calle del mismo nombre, donde hoy encontramos cerrado el restaurante “Manjares Cervantes” pero la falta de indicios me ha llevado a suponer que se encontraba en el tramo de las casas 7 a la 13 en el margen derecho. Hay dos señales que me llevan a pensar en esa opción.
 |
| foto 3 |
Primero es los restos de un muro (foto 2) que iría paralelo a la acera derecha buscando la callejuela(foto3). En la tierra revuelta pude apreciar un buen número de restos cerámicos que recogí y puse encima de la acera para fotografiarlo (foto 4 y 5).
 |
| foto 4 |
La cerámica es vidriada de diversos colores cosa que no podemos apreciar en las fotografías por ser en blanco y negro. He consultado sobre ellas, por lo visto estas abarcan un periodo extenso de uso y fuera de contexto no nos ayuda a datarlas. En la misma esquina actual, entre las casas 13 y 11, el muro parece que también hacía esquina y entre dos restos de muros paralelos (posiblemente pertenecía a un patio o un corral pude apreciar en el corte que se había realizado la existencia de un pozo ciego. El color negro de la tierra ligado con restos de pequeño hueso y numerosos trozos de gran proporción de vajillas y utensilios cerámicos, me llevó a esa conclusión. Lo que venía a demostrar al menos es que en el sitio hubo gran actividad (foto color 6).
 |
| foto 6 |
Estos restos de construcción lindan con una casa que merece un capítulo aparte, la que pasamos a llamar “la casa de las tinajas” por la cantidad de ellas que aparecieron en una obra de reforma, y por otros detalles muy curiosos.
La tierra era tan fangosa que me dio un poco de asco y tan solo y con la ayuda de algún utensilio pude extraer las piezas más completas y someras que pude ver. Y ahí quedó la cosa. Algunos de estos cacharros, por cierto, aún existen.
El otro detalle que me lleva a pensar en la situación del Hospital; y que siempre me ha llamado mucho la atención lo encontramos actualmente en el tejado de la casa nº 7, y es una veleta de hierro coronada con una cruz y que se encuentra en un lugar sin mucho sentido, justo entre la casa 7 y 9. Foto (7).
 |
| foto 7 |
No cuento con más datos, pero sí con voluntad de prestar mi colaboración a quien quisiera indagar y llevar a cabo un trabajo más exhaustivo y/o profesional.
Con esto que os cuento me siento satisfecho, aunque pudiera estar equivocado y si nada lo impide podré ir desgranando pequeños detalles de la historia (o de mi historia) sobre este pueblo, aplicándome a la vez el consejo que le daba una y otra vez a Villalba: ¡Pepe escribe todo lo que sabes, que te lo vas a llevar a la tumba!
Fotografias de mi propiedad, menos la 3 que es de Google maps.














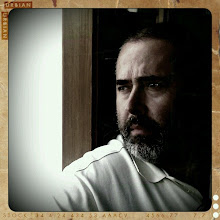






.bmp)






