Lo que se da no se quita. Esta
plegaria posiblemente sea la más conocida en el entorno cristiano; desde
pequeño nos aferramos a ella para no devolver algo que se nos ha entregado.
Somos materialistas y posesivos por naturaleza y de niño mucho más.
No es una expresión que se
utilice porque rime, sino porque según
cuenta la leyenda tiene su fundamento:
una mocita mayorcita le pedía a la Santa en sus oraciones que le concediera un
novio. La santa le concedió el deseo; pero a la pobre, que no era muy agraciada,
este le duró poco, así que volvió para recriminárselo diciéndole: Santa Rita,
Santa Rita lo que se da no se quita.
Sorprende que esta santa tan
polivalente no tenga en nuestra población mucha devoción; aunque a nivel
general sí la tenga, pues es patrona entre otras: de las enfermedades y
heridas, de las madres, de los problemas en los matrimonios, protectora de la
familia, de la paz, de los casos perdidos, difíciles o desesperados. Por todo
esto es conocida por “la santa de los imposibles”.
Es la protectora de los higos, de
las rosas y de los gusanos de seda y en España además es la patrona de los
funcionarios que trabajan en los ayuntamientos.
Se celebra su onomástica el 22 de mayo.
Decidí hacer este trabajo sobre
la ermita de Santa Rita en Castro por ser este un lugar al que desde muy joven
le he tenido mucho apego. El arroyo que conocemos por el de Santa Rita es
conocido desde hace muchos años por la cantidad de monedas antiguas que
quedaban en su lecho después de las tormentas. Éste era frecuentado por
personas aficionadas a la numismática.
Mi interés por lo histórico me
llevó a conocer el paraje donde se encuentra los restos de una edificación.
Es un lugar que frecuentemente visito en mis
paseos deportivos; incluso algunas veces me suelen acompañar mis hijos, por
ofrecer unas vistas hermosas del pueblo.
Los restos de construcción desde siempre los he conocido por “la ermita
de Santa Rita” incluso está inventariado como Patrimonio Inmueble de Andalucía
con carácter arqueológico con ese nombre. El periodo abarcado por este
yacimiento en base a los restos materiales apreciados en superficie va desde
época romana hasta la edad moderna, encontrando restos de sigilatas, tégulas,
cerámicas medievales comunes y vidriadas.
El yacimiento es mencionado en numerosos
estudios de la provincia realizados por
Juan Bernier, M. Carrilero, José A.
Morena López, Ignacio Muñiz Jaén y
otros.
Tengo noticias que en el
lugar se llevaron a cabo prospecciones,
de las que no tenemos resultados algunos, tan sólo verbales, por un grupo local de Misión
Rescate dirigido por un profesor que impartió clases en Castro llamado Rafael
Copé a finales de los 60 o principio de los 70.
El lugar se encuentra bien
visible desde la salida del pueblo en dirección a Doña Mencía en una prominencia
que destaca a espaldas de la cooperativa de consumo Guadajoz.
La elección de este lugar para
erigir la ermita pienso tenga más que ver con un hecho histórico más que
religioso y posiblemente con el periodo de la Reconquista.
Su construcción, se sitúa en el
último tercio del siglo XVI. Se trata de un pequeño edificio a modo de capilla
u oratorio que no presenta indicios de haber tenido un aposento para el
ermitaño.
La cubierta era de teja moruna,
los muros de mortero con decoración en el enlucido exterior, y el interior con
toda probabilidad estaría pintado de
color rojo almagra (restos de superficie).
Inicio mi investigación en las
fuentes escritas, encontrando pocas referencias a dicha ermita, lo que me hace llegar a unas primeras
conclusiones erróneas.
Juan Aranda Doncel no hace
referencia a ella en su trabajo sobre la religiosidad popular en Castro del Río
en el último tercio del Siglo XVI, tan poco aparece en el catastro realizado a
mediados del siglo XVIII por el Marqués
de la Ensenada. Si lo hace Madoz en su diccionario estadístico e histórico de
los pueblos de España 1846-1850 «Antiguamente existieron también la de San
Marcos y Sta. Rita, cuyas imágenes fueron llevadas á la de Madre de Dios» ,
igual mención hace Ramírez de las Casas al hablarnos de las ermitas de
Extramuros: «No existen las de S. Marcos y Sta. Rita cuyas imágenes fueron
llevadas a la Madre de Dios».
Juan Aranda en su Estudio
Histórico y Artístico de la ermita de Madre de Dios escribe: «con motivo del
abandono de la ermita de San Marcos, en el siglo XVIII se trasladan a Madre
de Dios las imágenes de San Marcos y
Santa Rita, donde permanecen hasta 1936, fecha en la que fueron destruidas.»
En esos momentos pensaba que la
ermita de Santa Rita se había construido
después de 1750 (Catastro de Ensenada) y que había sido abandonada antes
de 1850 (Madoz). Me sorprendía ya este hecho, pues los numerosos hallazgos
monetarios de esa época: resellos, maravedíes y abundantes chavos me hacía
pensar en un importante trasiego de personas. ¿Cómo un lugar que cuenta con
tanta devoción es abandonado a los pocos años de su construcción?
Visito la Biblioteca Municipal
para ver si en sus fondos encuentro nuevas pistas. Como siempre que me acerco
por allí, Fali, la Bibliotecaria, me pregunta cariñosa y atentamente: ¿Qué
buscas?. Le digo que sobre la ermita de
Santa Rita. Quedamos al dia siguiente para ver algún trabajo provincial. No
encontramos nada pero sí en la conversación
que mantengo con ella (que por cierto, me desconcertó).
Me explica que su madre le
contaba que de niña iba a las inmediaciones de Santa Rita de celebración de San
Marcos.
Con esta información y con la
coincidencia del traslado al mismo tiempo de
las dos imágenes a Madre de Dios (Aranda Doncel), me lleva a pensar que
estaba realizando un descubrimiento, pero resultó ser un secreto a voces.
Mi prioridad se basa entonces en
recopilar datos y situar la ermita de
San Marcos; encuentro que se construyó en la parte meridional. En 1560 se tiene
noticia del encargo de la imagen que
será de talla dorada y la construcción de
un altar para éste. En 1594 se han realizado obras de mantenimiento en
la ermita y se han construido unas andas para llevar el santo de procesión.
El lugar que hoy conocemos por
Santa Rita se encuentra en esa dirección, lo que me hace pensar que dicha
ermita no es tal; sino la de San Marcos y que en ella seguramente también se rendiría culto a esta
santa.
Me encuentro, casualmente, a los
pocos días con Francisco Merino y sin preámbulos le pregunto ¿Tu sabes dónde
está la ermita de San Marcos? Me respondió: San Marcos y Santa Rita es la misma
ermita. La información la obtiene de
unas notas de José Navajas Fuentes y las refleja en su libro Castro del Río del
Rojo al Negro: «durante mucho tiempo, el día 16 de abril de cada año, se
organizaba una romería en que se traía en procesión a los santos para hacerles
una novena en la Madre de Dios». Sin embargo, más adelante cuando descifra las
ermitas de extramuros nos dice: «San Marco, Santa Rita, San Sebastián , San Roque,
Santa Sofía, San Cristóbal y Nuestra Señora de la Salud». Es un error que se ha
venido arrastrando desde XIX.
Lo sorprendente es de cómo el
paraje ha llegado a nuestros días con el nombre de la santa, que no tiene en la
villa del Guadajoz protagonismo alguno, y que el titular lo haya perdido, con
la repercusión que tiene ese dia en la localidad, perdurando hasta nuestro días
la celebración con una fiesta campera (y recientemente con procesión) el día de
su onomástica.

































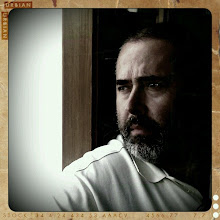






.bmp)






