Carta
de amor a un bicho
@Diego. L.
Urbano Mármol
Algo puede más que mi
pereza para escribir y es el complacerme a mí mismo con la colaboración en la
revista del mítico Círculo de Artesanos con alguna historia o relato de esos
que bullen por mi cabeza.
El
análisis que se antepone al inicio de la redacción y/o en la maceración de las
ideas es el título. No sé si existe alguna norma para esto o algún consejo de
la unión profesional de escritores sobre en qué momento se hace esto. Yo, por
norma general, suelo titular mis escritos en el inicio.
Considero
que un buen título puede ser un gran reclamo, pero no soy yo el que utiliza
esas astucias para conseguir lectores. Quien me va a leer me va a leer de todas
formas. Me imagino que mis lectores son personas asiduas a la lectura de la
revista al completo. Máxime cuando lo que quiero decir lo dejo siempre para el
final y aprovecho las tres cuartas partes de mi escrito a manera de preámbulo.
Si tuviera
tiempo y espacio sería capaz de salirme del mapa pues con tan solo escribir
“Circulo” (de Artesanos) me viene a la cabeza comentar lo actual de esa palabra
en términos políticos, pero claro, ya me iría por otros derroteros y perdería
al lector interesado en el tema que me trae y que he titulado, pues entiendo
que de análisis políticos estamos hastiados. También se me antoja no dejar
escapar las grandes y minúsculas posibilidades de juego que da un buen título.
En prensa este tema ya es el sumun. Redactores que juegan con los títulos para
manejar a su antojo cualquier información y aprovechar al «lector de desayuno»
con prensa, solo se queda con los titulares. Y es que un titular lo dice todo.
Y si lo dice todo ¿para qué escribir un artículo completo? Imagínense que un
escritor de novela policiaca titulara su obra «El asesino es el mayordomo».
Pues que tendría que emplear otros recursos para tener enganchado a la persona
que lo está leyendo y trata de desenredar el entresijo.
Sabía que
algún día tendría que darle forma escrita a los sentimientos de fascinación que
me produjo el volver a ver a quien me dirijo con estas letras. Y lo hago
dedicándole una carta de amor.
Querido bicho: espero que al recibo de
esta te encuentres bien y que la suerte te acompañe por «doquiera». Ante todo,
debo pedirte perdón por no haberte reconocido; y no porque no pusiera interés
fijándome con gran expectación, pero los años transcurridos desde que te vi la
primera vez y creciera mi fascinación por ti, han provocado un pequeño
deterioro en mi memoria. Creo que tú no
has envejecido como yo, te esperaba de otra manera, más cambiado. Cómo iba a
pensar que te mantendrías como hace cuarenta y cinco años. Me enamoré de ti con
tan solo un par de veces que nos vimos aquellas noches de verano en mis visitas
a mis abuelos. Admito que yo estaba más pendiente de ti que tú de mí.
Posiblemente jamás te fijaras en mi…
(Joder,
que tostón os estoy metiendo. Así, cualquiera termina de leer el artículo. Ni sé
escribir cartas ni soy romántico al escribir. No sé por dónde me he cogido esta
licencia).
Mi historia
comienza a principios del verano de 2021, cuando en unos de mis paseos
nocturnos por la ribera, entre los matojos, pude observar una luz que me llamó
la atención. Me acerqué pensando que era un teléfono móvil que alguien podría
haber extraviado. Agaché mi cabeza y fijé mi mirada hacia el lugar de donde
procedía esa extraña luz, pero no encontré nada de lo que actualmente pudiera
producir ese halo de luz potente y verdoso, al menos algún dispositivo
electrónico.
Rebusqué
entre los matojos secos con un puntero fabricado in situ, ya no me fiaba.
Allí
estaba él, el bicho de luz. Quise fotografiarlo, pero el flash anulaba su
torrente de luz, más bien la contrarrestaba. Por ese día terminaron los
contactos. Ahora tenía que documentarme. Actualmente todos llevamos una
enciclopedia encima. Pausando el paso comencé a asesorarme en un buscador de
internet buscando «bichito de luz»:
“[Los lampiridos (lampyridae)
son una familia de coleópteros polífagos que incluye los insectos
conocidos como luciérnagas, bichos de luz, curucusíes, 2 isondúes,
3 cucuyos y gusanos
de luz, caracterizados por su capacidad de emitir luz (bioluminiscencia). Muchas se pueden encontrar
en pantanos o en las áreas húmedas y
boscosas, donde sus larvas tienen una fuente de
alimento abundante. Son coleópteros de cuerpo blando relacionados con las
familias Lycidae, Phengodidae y Cantharidae, con una distribución mundial de
al menos 1900 especies conocidas]”.
Para que
nos sean más familiares: es un escarabajo de toda la vida; bueno, no, un tipo
de escarabajo que produce luz sin aumentar la temperatura. Esta llamativa luz
que ha encandilado a miles de generaciones durante toda nuestra existencia es
utilizada por estos insectos como reclamo amoroso y en época de aparearse. En noches
de verano —finales de junio y julio— podemos encontrarlos en zonas propicias
para ellos: lugares húmedos, con vegetación, ricos en caracoles y babosas,
cerca de agua no contaminada y, sobre todo. limpia de pesticidas.
Hoy en
día, como claramente existe lo contrario, es difícil verlos y hasta hay quien
piensa que se habían extinguido en la campiña. La saturación lumínica de los
espacios que recorremos tampoco ayuda a visualizarlos.
De pequeño
podía ver los machos volando con su intermitente luz (sólo los machos lo hacen)
en busca de alguna hembra que se encontrara escondida en las hierbas con su luz
fija para facilitar el contacto.
La casa de
mis abuelos paternos se encontraba bajo la muralla, con un gran espacio natural
entre ambas, el cual reunía todas las características para su hábitat. Después
de preguntar a vecinos del lugar, he podido constatar que en esa zona existía
una colonia perenne que hacia las delicias de la chavalería en las calurosas
noches del estío castreño.
Cerca de
cincuenta años han tenido que pasar para reencontrarme con ellos. Fue en el
verano del 2021 cuando las visualicé por primera vez. La zona donde las
encontré es un lugar donde suelo pasear desde hace bastantes años ya. Y jamás
las había visto; y mira que he visto bichos en mis paseos, fijándome a
conciencia, y en días posteriores pude contabilizar hasta tres o cuatro
hembras. Mientras que duraba el periodo de noviazgo, más o menos unas semanas,
siempre las localizaba en el mismo lugar. Al contrario de mis avistamientos
esporádicos de nene, que eran por el aire, éstas se encontraban fácilmente reconocibles
en el suelo. En el verano del 22 he podido contabilizar al menos el doble. Por
supuesto que no he querido publicitarlas por no molestarlas. Tan sólo se las he
mostrado a quien me ha podido acompañar en esos días.
La zona
donde se encuentran es un terreno baldío entre la N-432 y el río Guadajoz y
reúne las mejores características para el desarrollo de esta pequeña colonia.
No sé si
estos sentimientos que vengo a mostrar hoy en público los hago de una manera
imparcial al recordarme mi niñez, donde toda la familia se encuentra completa y
unida, o por la expectación que me produce esos bichos generando luz propia.
Posiblemente puedan ser las dos cosas.
Si te han quedado ganas escucha la música
[Historias de misterio e imaginación” (Tales of Mystery and Imagination. The Alan Parsons Project).
Delum.





















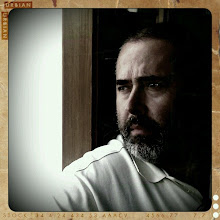






.bmp)






