jueves, 26 de diciembre de 2013
Juan de Rivas.
Con uno de los "grandes" personajes olvidados de la historia castreña debemos utilizar el mismo adjetivo; pero con forma apocopada para calificarlo como "gran" militar, quizás el mejor militar de todos los tiempos de esta localidad. Se le reconoció por su valor, esfuerzo, modestia y destreza en la milicia.
Destacó en una época llamada el siglo de Oro de la literatura pero que podríamos perfectamente ampliar a la expansión territorial; que alcanzaba su máxima superficie, y al ejército, que en esos momentos se encontraba en su fénix. El mejor ejercito de todo los tiempos en España y unos de los mejores del Mundo fueron" Los Tercios Españoles".
<<¡Santiago y cierra España!>> Son las últimas palabras que escuchaban los enemigos de España antes de morir masacrado por lo que fue la mejor infantería de Europa durante 150 años; considerada por algunos historiadores como los descendientes de las legiones Romanas.
Sus éxitos se basaban en una perfecta conjugación de las diferentes unidades de la época, formadas con veteranos, soldados fiables y mandados por buenos oficiales, hombres de honor leales al Rey, unido a su fervorosa fe católica propiciaba que no fuesen simples mercenarios. La Pica y el Arcabuz fueron sus herramientas para aplastar brutalmente a sus enemigos.
Juan de Rivas era un joven gentil, elegante, con garbo, hijo de Diego de Rivas y Doña Isabel de Valenzuela naturales de Castro del Río. Posiblemente por un lio de faldas; nos dice Fray Félix Girón(carmelita del convento del Carmen de Castro del Río) "por un despecho domestico" se vio obligado a abandonar el pueblo.
Probó suerte sirviendo al rey en la guerra provocada por los tumultos belgas, la llamada "Guerra de los 80 años". En sus primeras intervenciones se hizo lugar en la Milicia llegando a obtener importantes cargos como Maestre de Campo del Consejo de Guerra en los Estados de Flandes (1595-1616) y, Gobernador y Capitán General de la Villa y ciudad de Cambray.
Destaco de manera asombrosa en la expedición de Ostende.
Decía el Capitán Alatriste al Conde de Olivares:- Es el fin del mundo, Excelencia. Cuando Dios nuestro señor creo Flandes lo dotó con un Sol negro. Es un Hereje, que ni calienta ni seca la lluvia que te moja los huesos para siempre. Es una tierra extraña, poblada de gente extraña que nos teme y que nos odia, y que jamás nos dará tregua, quita más que el sueño Excelencia. Flandes es el Infierno.
En tiempos de Juan de Rivas el imperio gozaba de su máximo esplendor territorial y mantenerlos controlado era de vital importancia.
Con el inicio de la guerra Ostende toma importancia como el único bastión holandés y como puerto de guerra. Era la única posesión de la república holandesa en Flandes y su captura era una cuestión estratégica para los ejércitos del imperio español. A diferencia de otras plazas de los países bajos esta ciudad nunca estuvo en manos española.
Pero la ciudad estaba fuertemente amurallada , rodeada de numerosos fosos inundables y separada de tierra firme gracias a una defensa natural de tierras arenosas y pantanosas, además contaba con numerosos canales dotados de exclusas que les permitían la entrada de barcos de apoyo , por el norte daba al mar y utilizaban la pleamar para el desembarco de material. Asi que aunque sitiada, jamás se logro que estuviera incomunicada.
El sitio de Ostende podemos calificarlos de una guerra dentro de otra guerra. Acaparó todas las energías de ambos bandos, está considerada como la campaña militar más larga de la Guerra de los Ochentas Años, y uno de los asedios más largos y cruentos de la historia mundial. Murieron 100.000 personas (de 55.000 a 60.000 Españoles) y duró algo más de tres años..
Esta campaña tuvo una repercusión internacional. Todo el mundo tenía puesto los ojos. Se puso en marcha toda la ingeniería bélica del momento y se experimentaron otras. Rrecibió numerosos sobrenombres: Escuela militar de Europa, Universidad de la Guerra, Nueva Troya o Gran Carnaval de la Muerte.
En julio de 1601 el Archiduque Alberto de Austria junto a unos 20.000españoles comienza el sitio. Unas 50 pieza de artillería y numerosas maquinas de batir pelotas de piedra comienza a presionar la ciudad hasta el punto que el aire era un puro estruendo. No descansaba la artillería.
A primeros de 1602 con ganas de llegar a las manos y con la mayoría de los edificios de la ciudad afectados y tras un intento de cegar los fosos, los españoles aprovecharon la marea baja para atacar la ciudad, que se defendió con energía abriendo las esclusas de los fosos y ahogando a muchos españoles entre ellos muchos capitanes. Juan de Riva estuvo en los mayores riegos pero no peligró su vida.
Pretendieron muchos que el archiduque levantara el sitio por la imposibilidad de tomar la plaza. Empeñado en ganar el lugar para España idearon la construcción de fuertes flotantes dotados de maquinaria de guerra para evitar que las subidas, bajadas y corrientes del mar las destruyera.
El Archiduque atendía la batalla desde Gante; donde encontraba financiación y apoyos, dejando en su lugar "como dueño del ejército y con sumo imperio y Gobierno al Capitán Juan de Rivas".
El 20 de Agosto lanzan una inmensa plataforma de madera dirigida por el castreño y es atacada con bolas de fuego, de las que 135 hacen blanco, lo que provoca un incendio que avivado por el viento tardan tres día y tres noches en sofocar bajo la dificultad de estar bajo el fuego enemigo. Gracias al tesón de los de Rivas a los pocos días estaba de nuevo reparada. No dejando de molestar a los sitiados
Habían llegado al campamento de Juan de Rivas dos grandes de España Don Pedro Girón Duque de Osuna y Don Juan de Medicis. Este último trató de convencer a Juan de Rivas de cómo debía tomar la plaza, aunque este no le hizo caso no evitó que el archiduque amonestara a Rivas por tomarlo en cuenta.
Viendo el archiduque que no se realizan avances y tras recibir nuevos apoyos da el mando al noble genovés Ambrosio de Spinola. El 8 de octubre de 1603 comienza Spinola a apretar a los sitiados, tras pactar la rendición los españoles entran en la plaza el 2 de septiembre 1604. Quedando el castreño Juan de Rivas como gobernador de Cambray hasta su muerte el 17 de febrero de 1616.
Las hazañas de Don Juan de Rivas según el Carmelita Juan Félix Girón las conocemos gracias al capitán, Don Francisco de La Torre, que estuvo siempre a su lado
miércoles, 9 de octubre de 2013
El Condado de La Estrella(I)
 |
| Portada de la Capilla de los Condes de la Estrella en la parroquia de la Asunción de Castro del Río |
El Condado de la Estrella.
Muchas fueron las conversaciones sobre historia local que
mantuve con José Villalba Rodríguez. No
sabría decir el número exacto, pero una de la temática más repetida versaba
sobre el Conde de la Estrella. Debo de reconocer que no era mi tema preferido;
y es quizás por eso por lo que mi mente no actuó como una esponja, y de éstas tan solo me quedó un vago recuerdo.
A Pepe le gustaba,
bastante, presumir sobre sus
conocimientos del condado, de ser el descendiente más directo que existía vivo
en ese tiempo y de los documentos que iba agregando a su colección; sobre el
condado de la Estrella. La mayoría los agenciaba en ferias y mercadillos de
libros de ocasión y antiguos, para ello se desplazaba muy a menudo a la capital
del reino.
Pásate por mi casa que he comprado un documento sobre un pleito,
de una partida de nacimiento o cualquier otro donde figuraba el Conde de la Estrella. En las charlas mantenidas con él tenía que
actuar con el método del serrucho” para que saliera información a modo de
pequeñas notas de temas que me interesaban tenía que escuchar sus historias”;
una vez iba en su dirección otra a la mía. Rara vez acudí a su citas salvo que
los papeles o el libro para enseñarme o prestadme fuese de los romanos o de
numismática; de esos tenía algunos, pocos, pero no había por entonces quién
tuviera mejor biblioteca accesible para mí.
No me cansé nunca de advertirle a Pepe que escribiera lo que
me contaba, que si no se perdería. No
creo que me hiciera caso y hoy en día ninguno de los que mantuvimos tertulias
con el sabemos del paradero de su legajo. –nos imaginamos que está en manos de su familia, pero tampoco
en que parte, si en la de él o en la de
ella, pues Pepe Villalba y doña Pepita
no tuvieron descendencia.
Asi que todo lo voy a
escribir sobre el condado de la Estrella son apuntes que ido recogiendo durante
años, poco me quedó de sus historietas, en parte porque salvo documentos
administrativos o alguna gesta militar de última hora, poco más podía contar.
En los 179 años que duro oficialmente el condado de la
Estrella existieron cinco condes y
cohabitaron en el tiempo con cinco reinados (sin contar a José Bonaparte); los tres primeros no
mantienen relación alguna con la villa del Guadajoz, a estos tres primeros le
voy a dedicar esta primera y breve crónica, dejando los dos últimos para otras
publicaciones.
El condado de la Estrella se crea en el año 1700 cuando
Felipe V hace merced del título de conde y vizconde de la Estrella a Don Tomas Jiménez
Pantoja, se hizo efectivo al año siguiente tras el pago de los impuestos
pertinentes.
“Tomas Ximenex Pantoja nació en 1642. Hijo de D. Tomas
Ximenez, natural de Burgos, y de Dña,. Ana María Alfonso y Pantoja natural de
Pinto.”
Ocupó diversos cargos
administrativos. Estos le valieron para acercarse a la corona, consiguiendo
varios privilegios y la confianza del monarca. Cabe de destacar un dictamen que
presento a Felipe V sobre la
incorporación e integración de los reinos de Aragón y Valencia en la corte de castilla, que
agradó bastante al monarca.
Caso con Doña Mariana de Cuellar Losada hija del caballero
de la orden de Santiago D. Antonio de
Cuellar.
Por decreto de S.M. del 3 de Abril de 1682 viste el hábito
del Orden Santiago.
Tuvo diferentes cargos importantes entre ellos la fiscalías
de Millones, Justicia y Gobierno del consejo de Hacienda, Fiscal y Consejero en
el Supremo de Indias, estuvo a cargo del Juzgado de Expropiaciones a los Traidores,
fue juez conservador del Servicio de
Montazgo y Ministro de Castilla.
Tuvo un importante conflicto; ocasionado por el poco
entendimiento económico, con el
secretario de Guerra, Canales. Hombre poderoso con mucha influencia consiguió destituir al conde de la Estrella de
gobernador del consejo de Hacienda.
Estas situaciones condenaban al ostracismo al destituido, pero no fue el caso de Tomas Jiménez
que varios años después ocupaba otro importante cargo.
Murió en 1712. Esta enterrado en la capilla del Santo Cristo
de Burgos en la Parroquia de San Nicolás. Ese mismo año había testado a favor
de su muje. No tuvieron descendencia. A
la muerte de la condesa en 1727; enterrada en el convento de San Gil, el titulo
y los bienes pasó al sobrino de doña Mariana, D. Luis de Cuellar.
Don Luis Francisco de Cuellar y Losada.(1681-1753) II Conde de la
Estrella nació el 11 de Marzo de 1681, recibió el bautismo el 22 del mismo
en la parroquia de San Martin de la villa, “siendo su padrino D. Joseph
Fernández de Velasco, Márquez de Jodar; después condestable de Castilla y Duque
de Frías”. Casó con Doña Mariana Cetina, natural de Madrid.
Era hijo de D.
Antonio de Cuellar y Losada, caballero del orden de Santiago, secretario del
Rey y Teniente de mayordomo mayor, natural de Madrid y de Dña. Polonia Valdes
Tobary Ocon.
El 22 de octubre de 1728 cuenta del fallecimiento de Don
Tomas-con el testimonio del testamento de Dña. Mariana Cuellar realizado
el 27 Julio 1719 en su favor. Tras el
pago de impuestos, D. Luis de Cuellar se
hace con el condado el 27 septiembre 1728
Estudio en el colegio Mayor de Arzobispo de la universidad
de Salamanca (Colegio Viejo de San Bartolomé).
Al igual que su predecesor ocupó cargos administrativos durante 47 años; algunos de importancia. Fue
Fiscal de la sala de Alcaldes de Corte; cuya plaza ejercía en 1726 cuando en el 25 de mayo ejecutó la
prisión del Duque de Riperda, ministro
del consejo de la Santa Cruzada y de Castilla, asesor al de Guerra y consejero
de él y de otras varias comisiones. Fue
caballero de la orden de Santiago.
Realizó testamento el 10 de junio de 1746, falleció en la
parroquia de Santiago de Madrid el 15 de marzo de 1753 y se enterró en la de
San Juan. Tres años más tarde muere su mujer.
Posiblemente; en octubre de de 1756, diez meses después de
la muerte de Dña. Mariana Cetina, su hijo mayor
Don Pedro de Cuellar y Cetina se hace con el título.
Es este el personaje menos conocido o del cual encontramos
menos información.
Natural de Pinto, nació el 21 de Diciembre de 1737. A la vez
que sus ascendientes fue caballero de la
Orden de Santiago. Casó con Ana Beladiez(Valadier) Torresy Ortega, natural de Atienza
(Guadalajara).
Murió el 22 de Agosto de 1782, su esposa el 7 de abril de
1765.
Podemos imaginar que con Carlos III se va perdiendo la influencia del condado en
la monarquía; pero gozaban de buena fama por los buenos resultados obtenidos en
la administración del Estado y en la casa Real, y vemos como en reinados
posteriores se vuelve a estrechar los lazos del Condado de la Estrella y la monarquía.
Al tercer conde de la
estrella lo encontramos en 1871 lejos de
la corona pero aun manteniendo un cargo relevante, Corregidor en Ronda.
En el próximo número
abordaremos la llegada del Condado de la Estrella a Castro del Rio al
casarse el cuarto Conde Antolin de Cuellar Beladiez con la castreña Mariana
Luque Repiso y Santa Marta.
Diego L. Urbano Mármol.
viernes, 13 de septiembre de 2013
PARANOIAS Y PIEDRAS VIEJAS.
PARANOIAS Y
PIEDRAS VIEJAS.
Dicen unos que una
tal Cristóbal descubrió América; otros que los
vikingo o los chinos; incluso hay quien
sugiere que descubrió el nuevo continente; a favor del reino de España,
con unos viejos mapas templarios. Lo que es cierto; sin duda alguna, es que
este personaje se coló en América. De ahí me imagino el sobrenombre.
Ganó extensos territorios
y riquezas para la corona Española. El la fama de “Descubridor”.
Años después varias grupos de nativos; al oeste de este territorio,
incapaces de vivir colonizados en reservas, colaboraban como guías de otros
conquistadores para descubrir lo ya descubierto;, por entonces no se buscaba la gloria personal de descubridor, sino la propiedad de nuevas tierras.
Últimamente; al igual que aquellos pieles rojas que se
resistieron a la muerte de sus costumbres y de su hábitat, y de los espíritus
de sus antepasado vagan por los caminos
tras la profanación de sus lugares mágicos, lo mismo que el viejo
guerrero busca una señal, una marca una huella en la tierra que
lleve al conquistador a su
cometido. Así ando yo por los caminos de la ciudad, buscando indicios en las
piedras viejas que casualmente me lleve a un descubrimiento “causal”.
Cientos de investigadores han muerto sin saber que sus
aportaciones sirvieron de base a importantes descubrimientos o en si
mismo esto lo eran. El investigador pasional no busca la gloria, no busca una
profesión con esto, no buscan; como piensan algunos, descubrir para poseer.
Resaltar que el alquimista no haría
ascos a recoger frutos de la piedra filosofal; puesto a descubrir la fórmula,
pienso, sería “un pego” hacerla pública,
sobre todo por los efectos negativos que acarrearía la devaluación del oro.
Fig.(1)
Hace unos años
redescubrí mimetizada en el empedrado de la primera planta del edificio
del Pósito una pequeña loza de piedra tumbada
junto a la pared. En la cara que miraba hacia arriba observé que la
piedra estaba trabajada. Encontré unas
series de petroglifos que me resultaban imposibles de interpretar.
Indagué en el personal del Ayuntamiento por si alguno
podría facilitarme alguna información sobre ella, siendo el resultado negativo.
Alguien me comentó que había escuchado una vez decir que podría ser una losa
con motivos musulmanes, pero nada de la procedencia, ni el tiempo que llevaba en las dependencias
municipales.
Los grafitos en las
rocas se producen desde el neolítico
y muestran a base de signos diversos
temas de la sociedad: Ceremonias Religiosas, marcar el territorio, plegarias a
los dioses o a las constelaciones para la buena caza, cosechas o fertilidad
femenina y son la antesala de la escritura. Las conjeturas sobre el significado
de estos símbolos son muy amplias, ya que no es una ciencia exacta.
“Si el descubridor casual de la piedra roseta no hubiera tenido
cierta sensibilidad por la antigüedades, y la hubiera utilizado de parapeto en
la trinchera, hoy posiblemente
estaríamos en la antípodas de la
epigrafía.”
Desde un principio descarté su origen islámico pues no
encontré ningún símbolo con parecido razonable de este periodo. Esto me
delimitaba el periodo a buscar, descartando
culturas con alfabetos bien conocidos. Desde entonces me limite a
encontrar coincidencias en alfabetos prerromanos.
Fig.(2)
Ha pasado un par de años desde que pedí ayuda en un portal monográfico de arqueólogos e historiadores y
aun no he recibido respuesta. Recuerdo los tiempos cuando estos mismos
recorrían la campiña buscando algún
vestigio o artefacto para trabajar en ellos o documentarse. Hoy en día existen
tantas piezas arqueológicas en los almacenes que podrían estar muchos años
estudiándolas y publicando sin tener que hacer
excavación alguna. Puede ser, que la pieza en concreto no tenga la
importancia que yo imagino, pero para mí, tan solo con ser castreña ya tiene bastante valor.
No debo de obviar que hace un mes envié una foto a un amigo.
Me respondió que no era su especialidad y se comprometió a reenviarla a un colega, ya me
dirá.
No me corresponde por lo tanto a mí hacer ninguna reflexión
científica al respecto, pero es inevitable; que hasta que tengamos alguna puntualización de
algún especialista, mi imaginación brote en forma de notas. Aunque el resultado
sea baladí.
El artefacto lo encontramos fuera de contexto arqueológico
lo que dificulta que podamos situarnos en periodo alguno con la ayuda de otros restos (cerámicas, utensilios, etc).
Claramente el periodo a estudiar es el prerromano. Encuentro alguna similitud en algún símbolo o letra con
otras del alfabeto ibérico pero en el
conjunto nos alejamos de este, ya que en esta época encontramos palabras completas con
ninguna similitud a estas.
En las descripciones antiguas; aunque aun se siguen
utilizando sin veracidad alguna; sobre la historia de la fundación de Castro
del Rio, se cuenta que fue fundada por los Fenicios, o por los Cartagineses.
Si es verdad, que hallazgos casuales de monedas de Cartago hace pensar que al menos circularon
por estos territorios., pero jamás he escuchado nada de vestigios fenicios.
Esto de los Fenicios viene al hilo de la piedra que traemos
en conversación. Tras varios meses de idas y venidas buscando alguna señal que
me llevara a datar esta piedra he llegado a una conclusión.
Creo que se trata de una estela funeraria. Posiblemente el
grabado represente una señal que marcara; con una mezcla de símbolos y letras
(Fig.2001y2002), el lugar de enterramiento de una persona, normalmente de la
élite local o algún pasaje de las vivencias de esa persona a modo de
recordatorio. Por la similitud de algunos signos con otros encontrados en estelas
fenicias (fig.3), podríamos estar hablando de un lenguaje prototartésico. La cultura tartesia es fruto
de la aculturación de algunos grupos
indígenas por parte de los fenicios instalado en el litoral andaluz.
Los fenicios no construyeron
asentamientos de importancia en el
interior del valle del Guadalquivir pero si se establecieron individuos cerca
de núcleos tartesios en busca de productos agrícolas, a cambio recibían productos elaborados,
aceites, perfumes etc.
Esto grupos de fenicios formaban parte de las clases más
altas y se encargaban del comercio y de pequeños talleres. Asi que no podemos
entender a los fenicios sin los tartesios o al revés.
La estela ibérica del
guerrero Tartesio de Gamarrillas; al lado de Ategua y otros restos encontrados
en poblados de nuestro entorno, nos hace suponer un núcleo ibérico importante
en el valle del Guadajoz. En el mismo casco urbano de esta población; en la
zona de la villa, se ha documentado una importante población de la época del
Bronce Pleno.
Alrededor de Tartesios
existe un halo mágico fomentado
por fantásticas leyendas; muchas de ellas creadas en estos últimos años, sobre
sus riquezas, su situación o los adelantos que consiguieron en esa época , su relación
con la Atlántida, Etc..
Tartesios está de moda, todo el mundo quiere tener hoy en
día un trozo de la mítica civilización y
nosotros posiblemente lo tengamos ya.
Diego L. Urbano Mármol.
miércoles, 19 de junio de 2013
Voces en mi cabeza.
 |
| Mi amigo Picholas afilador de postín. |
Los de mi generación hemos asistido al declive y desaparición de los vendedores ambulantes, al menos en el formato que vamos tratar; cabe recordar formulas de ventas modernas con alarmas sonoras, ventas a domicilio o venta en zonas costeras por parte de inmigrantes; muchas veces manipulados por grupos organizados, de material de bazar, cd piratas y artículos proveniente de oriente.
El asentamiento de numerosos gremios, el abandono por desuso de ciertas actividades y una legislación cada vez más vigilante con el comercio han dado al traste con los pregoneros callejeros. Estos voceadores de su actividad, de arreglos, compra-venta en incluso cambios, solían ser personas que se desplazaban de otras localidades, aunque también los había locales, realizaban un comercio nómada en diferentes estaciones del año, llegándose a familiarizar voz, tono y la entonación con el producto a tratar y con la faena a realizar en ese periodo.
El silencio de las calles; de por entonces, propiciaba la expansión de los anuncios aunque el pregonero no gozara de una voz privilegiada.
Desde sus inicios el anunciante a través de sus pregones era capaz de trasmitir al público alguna oferta o alguna novedad. Este tipo de anuncio hecho de viva voz con el tiempo empezó incluir un acompañamiento o deje musical. Desde la época romana se conocen las peripecias de los pregoneros, los “Strilloni” comunicaban información y publicidad comercial.
El carácter andaluz aportaba a este canto llano bastante fuerza y cierta gracia. Según el poeta Salvador Guillen ""el pregón, aunque sencillo, breve, evanescente casi es un arte que tiene forzosamente que gustar a todos porque su misión de reclamo así lo exige"". Estos pregones fueron utilizados por cantaores de renombre: Vallejo, Manolo Caracol, Pepe Pinto, El Lebrijano y otros, con mayor o menor fortuna para introducirlos como letra en sus cantes y fueron el inicio de estilos flamencos de importancia como es el caso –sostienen algunos teóricos- del cante por Jaberas en Málaga.
Recuerdo el mercado de abastos de nuestro pueblo sito en la cuesta de Los Mesones, cuando recientemente reformado se encontraba en pleno apogeo; dividido en dos plantas, con las frutas y verduras en la parte superior y la carne y el pescado en la inferior, entre el ruido que producía el bullicio resaltaban la voz de los vendedores de los puestos reclamando la atención del personal. Numerosos ayuntamientos se vieron en la obligación de regular estas prácticas tan ruidosas porque bastantes veces terminaban en bronca.
No voy a seguir un orden, por no recordar el momento del año en que aparecían estos comerciantes, así que voy escribiendo según me vaya viniendo a la memoria. Sin duda por lógica es fácil asociar algunos productos como la cal, en tiempo de cuaresma.
Eso pasaba con el vendedor que anunciaba ¡A la brasa y al picón!,¡ Brasa y picón!., que cuanto más bajas eran las temperaturas más vendían.
Una voz más aguda femenina gritaba: ¿Hay algo que arreglar? o algo parecido a esto:¨!Iranna caluré, se arreglan ollas, peroles y paraguas viejos¡.
Al mismo tiempo, creo recordar, que la misma persona anunciaba la ¡Cal de piedra! o el mantillo ¡Tierra negra!". En cada lado del serón del borrico portaba el diferente material o es posible que alternara las visitas con cada tipo de mercancía.
Un camión cargado de grandes jaulones de barrotes de madera no dejaba de dar vueltas por la población hasta deshacerse de sus moradores. Gritando: ¡Pollos!, ¡pollos de las patas godas!, ¡ Gallinas!, ¡gallinas ponedoras!, ¡pavos!, ¡pavos gigantes!, ¡pavos que llegan a pesar 25 kilos!.
El sonido del chiflo del afilador de grave a agudo y viceversa al inicio y al final de esta frase: "¡se afilan los cuchillos, las tijeras y las navajas! ¡María!. "
¡Se compra el oro y la plata vieja!" o el que gritaba "¡se compra la lana vieja!”, alguna rentabilidad encontrarían en “lo viejo”.
Con ganas me quedaba de hacer trato cuando escuchaba "¡Al cambio cruo!" Mi madre rara vez accedía a nuestras pretensiones de lo que a priori resultaba ser un negocio seguro. El cambio de una medida de garbanzos crudos por otra igual de tostados.
No escuché la cancioncilla del "tío las piñas", pero si sabía que había estado por el pueblo, recuerdo a mi abuelo encender una candela en el patio del fondo y echar las piñas para sacarles los piñones, estaban riquísimos. Hace un tiempo Luis de Córdoba hacia una versión de este pregón, se titulaba “Uni, doli, treli” :
Niños y niñas, llorar por piñas
tirarse al suelo, romper el babero,
que vuestras madres os den el dinero.
Niñas las piñas, con su cabito,
para los niños que son chiquitos.
domingo, 2 de junio de 2013
Religiosidad Popular.
Religiosidad Popular.
 |
| Antigua ermita de San Roque popularmente conocida por "El Calvario". |
La religiosidad popular no es un hecho exclusivo de la religión cristiana, en todas las religiones existen expresiones más o menos simbólicas.
Desde muy antiguo el hombre ha adorado iconos que entendía podrían interceder en la salud, la naturaleza, la abundancia de alimentos. etc. Estos podían rendir tributo al fuego, la naturaleza, una pintura o una talla en hueso. La creación y la organización de la estructuras en las religiones va de la mano con la evolución del hombre.
Los griegos influyeron bastante en la religión romana y esta última a su vez en la hispánica; adoraban a numerosos dioses; en pleno periodo de expansión del imperio se van a producir unos cambios religiosos y políticos importantes. El periodo de transición de la república a la dictadura imperial o alto imperio va coincidir con el final del culto politeísta y el inicio; con el nacimiento de Jesús, de una religión monoteísta. La cristiana.
En la religión cristiana se considera que solo existe un solo Dios, esto no va resulta una traba a la hora de rendir culto a imágenes diferentes: objetos, Santos o Vírgenes, aunque todos relacionados con la vida y obra del creador. Los devotos achacan a estas imágenes cosas inexplicables sobrenaturales, como un manifiesto de amor de Dios hacia los seres humanos. La Virgen María, la madre de Dios es la santa más amada y a ella se le atribuyen más intercesiones en favor a las personas. Se le conoce por muchos nombres y es muy venerada.
A la hora de hablar de la religiosidad popular de este lado de la campiña cordobesa no deberíamos prescindir de ninguna etapa significativa de la historia, especialmente de las manifestaciones y creencias religiosas de otras civilizaciones. Sirva como ejemplo los resultados extraídos de varias campañas de excavaciones en el Santuario ibérico de Torreparedones donde se ha podido documentar el culto a una divinidad con poderes asociados a la cura de enfermedades. En Torreparedones se han hallado más de 350 exvotos con características comunes: figuras antropomórficas en su mayor parte femeninas, talladas en piedra caliza. También numerosos exvotos anatómicos, principalmente piernas o pies. Lo que demuestra una gran presencia de devotos que acudían a dar las gracias por los favores recibidos.
Otros indicadores importantes en Castro del Rio del inmenso fervor religioso popular es el inicio en época bajo medieval de numerosas devociones y la construcción de numerosas ermitas.
Una de ellas, la de San Roque, se construyó a las afueras de la población en la parte oriental, justo al lado del camino que nos lleva a Cañete. La devoción hacia este santo tiene su exponente en el S .XV y en esta población debió ser importante pues encontramos una obra arquitectónica civil con el mismo nombre. La fuente que se encontraba al pie de la muralla al lado de arco justo antes de entrar en la cuesta de lo Mesones (hoy podemos encontrar allí la oficina de gestión del agua). Su onomástica el 16 de agosto. Se tiene por el santo protector de la peste y de todas clases de epidemias. Perdió todo protagonismo en la localidad cuando la imagen de una Virgen hallada en un descampado; y, que se había depositado en su misma ermita, interfiriera ante la población y unas epidemias de cólera. Se le reconocen varios milagros.
El hecho de que innumerables imágenes de la Virgen fueran ocultadas ante posibles profanaciones de los mahometanos es prueba de que la devoción mariana estaba generalizada por toda la Península antes del siglo VIII. Si no, nos explicaríamos otro modo más rápido para el crecimiento de la devoción a la Virgen.
La Imagen de la Virgen recibe el nombre de los favores que ha demostrado pasando a llamarse Virgen de la Salud., registrándose a partir del siglo XVII un intenso fervor en la localidad. El aumento tan importante de devotos provoca que la ermita de San Roque se quede pequeña y se proyecte construir una nueva bajo la advocación de la Salud en el lugar donde según la historia apareció dicha imagen. Recordaremos que los hallazgos tan numerosos de imágenes de vírgenes presentan el mismo patrón, ocultaciones en los siglos VIII-IX para preservarlas de posibles profanaciones ante la invasión árabe que son encontradas por pastores o durante la faena agrícola.
En la nueva iglesia se dedica el altar mayor a la titular y se construyen dos más el de San Sebastián y el de San Roque, en una pequeña urna encontramos también una imagen de San Miguel. Con el tiempo el culto a San Roque prácticamente desaparece.
Un inventario de autor anónimo realizado en la primera mitad de los años treinta del siglo pasado (posiblemente un año antes del inicio de la guerra civil), nos da a conocer la inmensa gratitud que le profesan sus devotos.
El ajuar que encontramos es variado, cuenta con una seria de piezas de sumo valor que paso a enumerar:
2 Cálices de plata con sus patenas y cucharillas, 1Corona, cetro y rostrillo de plata sobredorada de la Virgen de la Salud, 1 Corona y zapatos de plata sobredorada del niño, 1 Corona, cetro, media luna y un rostrillo de amatistas y topacios,, 1 Corona y media luna de plata sobredorada, 1 Cruz de oro con esmeraldas, 1 Alfiler de oro con diamantes, 1 Alfiler de oro con perlas, 3 Pares de sarcillos de oro con esmeraldas, 1 Rosario granate engarzado en plata, 1 Rosario con siete dieses de perlas y cruz de esmeraldas, 1 Rosario con siete dieses de perlas engarzadas en oro, 1 Rosario engarzado en plata, 1 Roseta de oro con perlas, 1 Cruz de oro con perlas con cadena, 1 Cruz de oro y perlas pequeña, 1 Cruz lisa para el niño, 1 Collar de perlas gordas en 2 hilos , 8 Hilos de perlas medianos, 1 Collar de perlas,, 1 Joya de plata con perlas del niño, 30 Anillos de ellos (12 con esmeraldas, 1 con brillante, 9 con perlas y resto sin piedras),, 1 Cascabelada de plata, 1 Collar de topacios en blanco, 1 cruz de oro alemán con cadena, 2 Pulseras con 3 hilos de piedras blancas y verdes, 18 Rosarios engarzados de plata, 5 Rosario del niño, 1 Media luna de plata, 1 Corona de plata Roul, 1 Andas de plata Roul, 4 Jarrones de plata Meneses, 5 Hilos de perlas menudas, varias vestidos bordados en oro y plata. También encontramos 1 bastón y collar de San Roque.
La Virgen de la Salud toma tanto protagonismo en la villa de Guadajoz que se erige como patrona, se declara alcaldesa perpetua, se le dedican ferias, procesiones, romerías, se Corona canónicamente y se fabrican miles de medallas con su imagen que cuelgan de lo cuellos de sus devotos, pero lo más importante de todo esto es que engendra valores espirituales, auténticos y profundos en el corazón de ellos.
Diego L. Urbano Mármol.

viernes, 17 de mayo de 2013
El pedestal de Marimontes
 |
| Estela funeraria de Ategua(Antiguamente Ibérica a secas, hoy Tartésica) |
El pedestal de Marimontes.
La excursión estaba organizada; ese
mes estaba resultando duro
climatológicamente. Tan sólo me hacía falta lo más importante: la autorización
de mi padre. El día elegido prometía ser húmedo, así que las trabas posibles
por cuestiones laborales se disipaban. Lo otro... lo otro era lo más
complicado. - ¿Cómo le explicaba los motivos del viaje?-.
Era el más pequeño de tres hermanos,
los mayores resultaban ser aplicados en los estudios.
-Si el niño no quiere estudiar tajo
tiene, decía. ¡Como anillo al dedo le viene
al nene el negocio! ¡No veis que no quiere…! y el maestro dice que listo es,
pero vago y muy “despistao”, también.
Ahí erradicaba la otra cuestión, cómo
convencer a mi progenitor de que iba a Córdoba solo; bueno, solo no, con uno de mi edad, pero
seguro que para él era igual; y a visitar un museo, un museo de piedras viejas.
Cómo le hago ver que eso era compatible
con mi poco interés por el estudio de las matemáticas y la gramática. Susto,
era lo que tenía; al final la cosa no resultó tan complicada. - ¡Pero nada de autoestop! Te vas en la catalana-. Pienso
que le daba igual qué clase de museo procedía a visitar. Me lo permitió,
seguro, para que me fuese espabilando.
Mientras me iba escuché a mi madre
decir: ¡Esas ideas de las antigüedades se las mete Juan Mendoza-. Desde luego, el viejo funcionario de correos y
heredero del Condado de la Palma, Juanito Mendoza, sabía del viaje.” Decía no
poseer el título que le correspondía oficialmente por no tener dinero para apañar
el papeleo”. Me había preparado en el reverso de una papeleta no utilizada de
las elecciones recién celebradas de 1977 el nombre de algunas piezas
arqueológicas procedentes de esta localidad, que por lo visto habían sido
requisadas al Ayuntamiento por parte del personal del Museo Arqueológico
Provincial. - El toro ibérico que hay en el
patio de la iglesia no consiguieron llevárselo porque nos dio tiempo a
ocultarlo- me explicaba sonriendo. Todas esas
historias policíacas no hacían sino
ampliar el halo mágico creado en torno a algunas piezas.
-Tiene que estar el león de piedra en
la segunda sala, una estatua de Venus en mármol y una lápida funeraria de color
rosáceo en la tercera...- y no sé cuantas más
cosas me apuntó.
-¡Si no las ves pregunta al vigilante!. Pero a mí lo que verdaderamente me llamaba la
atención era el pedestal de la sacerdotisa. -¿Preguntar?
¿qué voy a preguntar yo?- me decía para mis
adentros.
-¡A ver si se lo van a llevar a Madrid
y les vamos a perder la pista!-
Juanito Mendoza, “Conde de la Palma”, era un erudito de
historia local; era capaz de recitar los
hechos ocurridos en la batalla de Munda al dedillo, tal y cómo lo escribió
Menéndez Pidal en su Historia de España. Administraba una
pequeña estantería de tres baldas situada en la biblioteca municipal, en ella
cohabitaban 3000 años de historia; si contábamos un hacha de pedernal en el
elenco, los años se multiplicaban.
Nos adentramos en un laberinto de callejuelas sombrías.
-¿Seguro que tú sabes?.-Si
hombre, contestaba. Todo nos llamaba la
atención. Mi amigo, sonriendo, decía: ¡No
mires para todos los lados con tanto asombro, que se van a dar cuenta que somos
de pueblo-, y después soltaba una carcajada.
De repente, se hizo la luz; cuando
salimos a aquel espacio abierto. La plaza
donde se encontraba el museo nos dejó perplejos; rociados por el suelo en el
entorno de la puerta de entrada y en el jardincito existente delante del
edificio: basas, trozos de grandes columnas y capiteles de mármol. Todo esto
nos hacía vislumbrar lo que encontraríamos dentro.
Devorábamos con la mirada las
primeras vitrinas. Nos decíamos de vez en cuando el uno al otro. -¡VVamos, que aún nos quedan un montón de salas!. Lo más importante para los dos era la época
romana, aunque no nos mantuvimos despreocupados por las estatuas de animales de
época Ibérica.
Yo iba obsesionado por un pedestal
que algún día muy lejano había soportado la estatua de Rufina, aquella
importante sacerdotisa que se había ganado el respeto de los habitantes de la
antigua Osca y otras ciudades indígenas colindantes, tanto como para costearle
un monumento que le haría perpetua hasta
nuestros tiempos
Le preguntaba yo a mi mentor por la
estatua: ¿no se sabe, aun, nada de ella?¿No
estaba al lado de él cuando apareció?—. Tan
sólo se sabía que había sido encontrada en el paraje cercano, conocido por
Ízcar, un siglo antes, que se trasladó a Castro y que se instaló a la entrada
del pueblo como soporte de una gran Cruz de piedra. El monumento era conocido
por la cruz de Mari Montes. " Si el pedestal me llenaba de curiosidad, no lo era menos el nombre".
El museo albergaba tantas cosas que a cada paso elegía
una nueva pieza como la preferida.
En mis visitas posteriores ya no
sentí jamás la misma atracción por el
pedestal; aunque siempre perdurará aquella
primera emoción en mi cabeza. La estela ibérica de Gamarrilla-Ategua se
ganó todas mis atenciones, y la de mi mente. Un guerrero ibérico me incitaba a imaginar gestas en este mundo y en la inmensidad del extenso más allá.
 |
| Pedestal de Mari Montes. |
 |
| Guerrero Íbero. |
Caesar.
miércoles, 20 de marzo de 2013
Bacalao Hortelano.
Esta entrada la voy a dedicar a la gastronomía Castreña de Semana Santa. Tratará sobre una receta creada por mi para el concurso gastronómico que se celebra en este pueblo unos días antes de la Semana de Pasión.
Es el segundo certamen que se organiza. El ingrediente y la base principal del plato a presentar es el Bacalao. Los dos años he participado; con platos diferentes, pero prácticamente con el mismo título. El Bacalao y la Huerta.
El año pasado realicé un plato con habitas, bacalao, chorizo y cabrillas(caracoles) todo revuelto bañado con crema de patata con un punto de albahaca. El plato me salió salado por dos motivos. El primero de ellos es que caí malo el día de antes con un virus estomacal y el segundo: porque utilicé un método antiguo; no el convencional con agua, para desalar el pescado, esta vez he ido a lo seguro.
Este año he quedado muy contento con el resultado de mi trabajo. También he utilizado productos de la huerta castreña. Uno de ellos muy valorado fuera de nuestra localidad. La fama, le viene de antaño cuando se utilizaba un truco; por cierto muy trabajoso para conseguir blancura y ternura, que era enterrándolos en la tierra. Así se conseguía fabulosos “Cardos”.
Aunque hoy en día esta práctica esta casi perdida; hay quien lo hace para el consumo propio, se intentan conseguir la misma textura liándolos en bolsas de plástico.
Voy a colgar la ficha de elaboración que entregué al jurado por si alguien se atreve con él, puedo asegurar que esta riquísimo. Como este escrito; por adelantar tiempo lo efectué la noche de antes, no recogí algún detalle que manejé en la elaboración, los pondré al final.
Bacalao hortelano.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hay un concurso gastronómico con bacalao y poseo unas hortalizas regaladas por un amigo hortelano, imagino cómo conjugar estos elementos quedando un plato único pero con personalidad de sabores de cada uno de los ingredientes.
Para ello vamos a coger el bacalao, un buen cardo de huerta y una calabaza.
Comenzamos limpiando el caldo y troceándolo; yo he decidido hacer trozos grandes para poder utilizarlos de lecho para los trozos de bacalao. Lo ponemos en la olla a vapor hasta que estén tiernos, los escurro y los reservo.
He cortado los trozos de bacalao y lo he puesto a desalar durante algo más de 48 horas cambiando el agua cada 8 horas más o menos.
He realizado una crema de calabaza haciendo un sofrito con un par de dientes de ajo y media cebolla, después lo he puesto a hervir con los trozos de calabaza. Cuando la calabaza está tierna se bate junto un chorreón de aceite de oliva, dos quesitos en porciones, una pizca de sal y pimienta. Reservamos.
Picamos cuatro dientes de ajo y un trozo de guindilla y lo doramos en una sartén con bastante aceite y apartamos cuando está en su punto. Echamos el bacalao a fuego mediano; antes lo hemos secado con una papel absorbente, moviendo ligeramente para extraerle la gelatina, cuando el bacalao está en su punto lo sacamos y aprovechamos la salsa para freír los trozos del cardo, una vez que el cardo ha cogido el punto y se ha mezclado con la salsa ya podemos montar el plato bañándolo con la crema de calabaza.
Ingredientes:
Trozos de lomo de bacalao.
Un cardo de Huerta.
Una calabaza.
6 dientes de ajo.
½ cebolla.
Aceite de Oliva Virgen Extra.
2 quesitos del Caserío.
Media Guindilla.
Una pizca de Sal
Una pizca de Pimienta.
Unas hojitas de perejil.
Un par de aceitunas negras.
La crema de calabaza la hice en Mycook (tipo thermomix) pero he obviado el método porque en definitiva con menor tiempo es como si se sofriera en una sartén, se cociera y triturara en una olla.
El cardo "lo mareé" con un poco de Vino de Montilla-Moriles marca Ituci y unas hojas de laurel.
Para el año que viene tengo pensado hacer una receta indagando en la gastronomía antigua romana, con vino, hierbas y no sé. Una especie de Garum Castreño.
sábado, 2 de febrero de 2013
Una escultura de Antonio Cano en Castro del Río.
Hace unos días; inmerso en la investigación de un nuevo post
y buscando un cuadro que debía estar por allí, visite el cementerio de nuestro
pueblo; el cuadro en cuestión no lo encontré pero si material para esta entrada.
Me voy a basar; exclusivamente, en la parte artística que
pueda resultar de las pesquisas realizadas sobre el autor de una de las tumbas
existente en este campo santo.
Observando los detalles de uno de los mausoleos detecto que
en la parte posterior está grabado el nombre del autor; como se sonaba me llamo
más la atención, asi que me puse manos a la obra.
El panteón lo encontramos al entrar al segundo patio, el
primero a la derecha. Esta decorado con
una escultura de mármol blanco de carrara que representa un Cristo yacente de un gran realismo. Esta escultura
realizada por el escultor granadino Antonio Cano Correa en 1943 obtuvo la Tercera Medalla en el concurso
nacional de Bellas Artes en la modalidad de esculturas.
Antonio Cano Correa nació en Guájar-Fargüit, Granada, el 4 de febrero de 1909.
Tras una interesante estancia en el Madrid de la II República, obtuvo su título
en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia. Después de la inauguración,
en 1945, de su Alonso Cano, en la Plaza Arzobispal de Granada, obtuvo la
cátedra de talla en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría
de Sevilla, donde ejerció su magisterio hasta su jubilación, en 1978.
Entre sus monumentos públicos, en Sevilla y su provincia, destacan: Alfonso
X El Sabio, de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, los relieves de la
Portada de la Facultad de Derecho, las Muchachas al Sol, de la Glorieta de los
Alféreces Provisionales y relieves y estatuas de la Iglesia de los Maristas de
Sanlúcar la Mayor.
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Cano_Correa
http://www.antoniocano.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Cano_Correa
http://www.antoniocano.com/
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


.jpg)
.jpg)
.jpg)















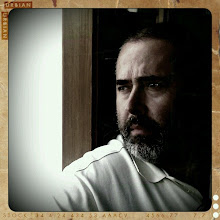






.bmp)






